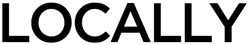Aunque para el hemisferio sur era verano, ya Ushuaia nos había recibido con 9 grados centígrados y muchísimo viento, y a medida que nos acercábamos al paralelo 60 (¡ya estábamos oficialmente en la Antártida!) la temperatura iba bajando. Los pasajeros salíamos cada vez menos a las cubiertas exteriores y hacíamos cada vez más uso de los salones interiores. Nuestro barco tenía en el piso 9 un salón vidriado que permitía ver perfectamente los paisajes sin necesidad de salir. De todas maneras, luego de abrigarnos con camperas, gorros, bufandas y todo lo que teníamos a mano, salíamos para poder experimentar el silencio increíble del lugar y poder respirar el aire puro y la inmensidad del alrededor que desde adentro, aunque más calentitos, no se disfrutaba de igual manera.
Estábamos precisamente en este salón del novenos piso cuando, a lo lejos, vislumbramos lo que en ese momento creíamos que eran nubes. A medida que nos acercábamos nos dimos cuenta que las nubes eran montañas cubiertas de hielo. Era un pequeño pasaje entre dos montañas y a partir de ahí todo fue una mezcla de admiración, emoción y gratitud por estar en ese lugar. No había manera de poder abarcar semejante inmensidad que nos rodeaba. Las fotos no le hacían justicia a los colores, a los paisajes y a la hermosura que se desplegaba a los lados del barco. El capitán habilitó la proa del mismo y todos pudimos salir a sacar fotos desde ahí, y también desde las cubiertas superiores. ¡No se podía abarcar todo de ninguna manera! Íbamos de proa a popa, de babor a estribor pero no alcanzaba… la temperatura seguía bajando, llegamos hasta los 5 grados bajo cero, pero nada nos detenía. Aprovechábamos las horas más cálidas, entre las 14 y las 16 para estar afuera, después ya seguíamos disfrutando del paisaje desde adentro. Además del paisaje, lo que nos llamó muchísimo la atención fue que durante los 6 días de navegación nunca anocheció: a la “noche” sólo parecía que el cielo se nublaba, pero siempre había luz.
Capítulo aparte merece la fauna que íbamos encontrando a lo largo del camino. Ya desde la salida de Valparaíso, Chile, habíamos visto al lado del barco delfines y mucha variedad de pájaros: gaviotas, petreles y cormoranes incansables que nos seguían durante horas, volando a la par del barco. Una vez que entramos a la Antártida se hicieron presentes los pingüinos, las focas y las tan ansiadas ballenas. Cuando aparecieron, la cubierta del barco se convirtió en una coreografía dirigida por el capitán y los científicos que nos acompañaban a bordo, que desde el puente de comando divisaban, antes que nosotros, las ballenas y nos decían si estaban a babor o estribor y todos corríamos para ese lado para sacar la foto. Me quedó la duda si en alguna oportunidad no nos anunciaron la presencia de animales en falso sólo por divertirse con nuestras corridas.
La inmensa cantidad de icebergs, que eran un espectáculo aparte, que pasaban a nuestro lado, a veces estaban “habitados” por focas o pingüinos; algunos saltaban al agua ante nuestra presencia y otros medio somnolientos sólo giraban su cabeza y nos miraban pasar. Durante el viaje, el capitán nos llevaba cerca de las colonias de pingüinos, cientos y cientos de estas simpáticas criaturas en las laderas de las montañas o en las mismísimas bases antárticas. Parecía que disfrutaban la cercanía con los habitantes de dichas bases.
Hablando de bases, pasamos por dos argentinas: Almirante Brown y Belgrano. Sólo esta última estaba habitada en esa época del año. También pasamos por una base chilena y por una brasileña que estaba en plena remodelación ya que había sufrido un incendio. Cuando llegamos a la base norteamericana, Base Palmer, un grupo de científicos conocidos de los científicos a bordo, subieron al barco y durante todo el día nos brindaron conferencias interesantísimas: la vida en la Antártida, descubrimientos científicos, flora y fauna… Al final del día volvimos a la base (a la que no pudimos descender, ya que siendo 1500 pasajeros a bordo no es posible hacerlo por cuestiones de conservación, entre otras razones) y los científicos, felices de haber pasado un día a bordo, regresaron a su hogar.
Si uno quiere descender a la Antártida, hay cruceros mucho más pequeños, pero mucho más costosos, que salen de Ushuaia y que permiten bajar tanto en gomones para luego caminar el suelo antártico. Luego de haber pasado seis días en este paraíso blanco, con un clima soleado y un mar casi planchado (y poco común), con el corazón y los ojos llenos de increíbles paisajes seguimos viaje a las Islas Malvinas y Puerto Madryn.
Texto y fotos: Laura Soiza